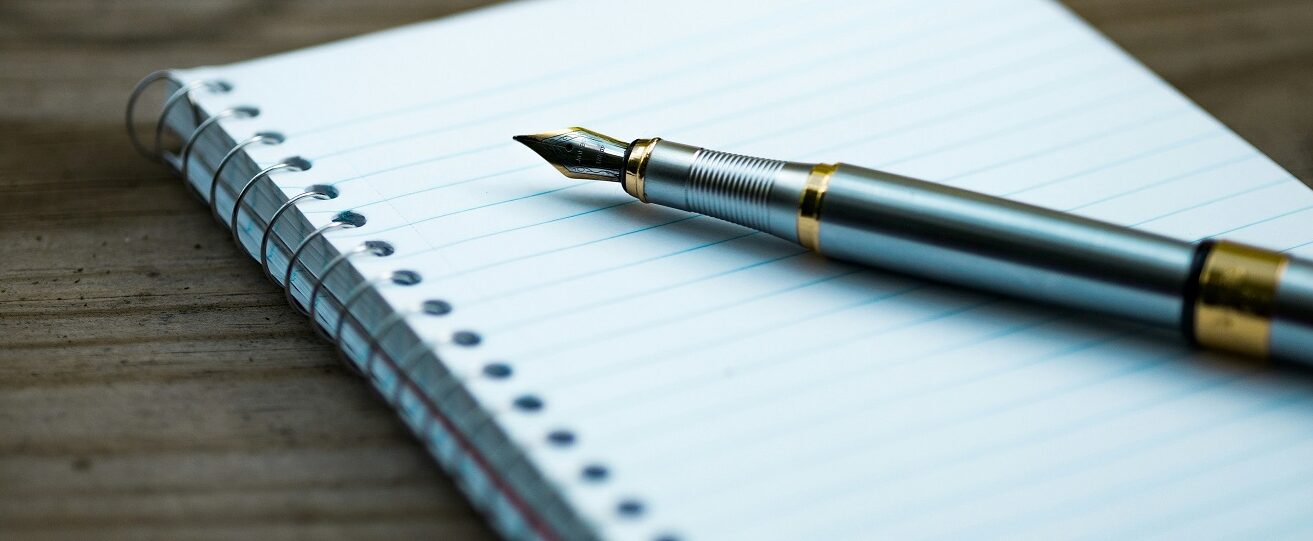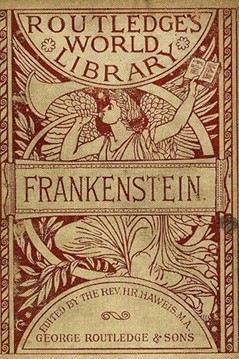Todos tenemos memorias de infancia, aquellos recuerdos fugaces de experiencias de vida de las que nos acordamos “a nuestra manera”. Yo crecí en una casa con cinco hermanos y, cada uno de nosotros, rememoramos los años mozos a nuestro modo. Puesto que estamos imbuidos de una esencia solipsista, vivimos los eventos experienciales de forma única.
Por ejemplo, la España de mi niñez, era la España de Franco, la misma que albergó a Marta, la mayor de los hermanos, a Guisela, a Pedro, a Rodrigo y a Rocío, la benjamina. Según Marta, ella aprendió sobre el pluralismo cultural en esa España franquista. Lo que yo recuerdo de ese tiempo era una masa de gente uniforme en la que autores como Federico García Lorca nos hacían reflexionar sobre la discriminación implacable al pueblo gitano, entre otros, y en la que judíos, moros y otros grupos no españoles eran definitivamente: “el otro”. En la España de mi infancia, los chinos no habían creado tiendas en cada barrio, porque solamente los conocíamos por estampitas. A los japoneses, que ya hacían turismo a diferencia de los chinos —presos en su propio país, me los encontré por primera vez en un cabaret en París, en Pigalle, en un viaje con mi Mama-Maruca.
Es posible que mis hermanas mayores, Marta y Guisela, hubieran experimentado algunas vivencias diferentes en los años franquistas, ya que acudían con mucha frecuencia a las discotecas de moda del Torremolinos chic, donde había un sin fin de extranjeros, entre ellos suecos, alemanes, ingleses, y franceses para los cuales, en esa España mojigata y pacatera, existía una doble moralidad: mientras que Brigitte Bardot podía tomar el sol desnuda en las playas de la Costa del Sol, a la vista de la guardia civil que contemplaban a la actriz con la boca abierta; los mismos guardias voyeristas se paseaban por la playa regañando a las españolas por el traje de baño (no existía la posibilidad del bikini) que revelaba algo más de lo que pensaban era lo prudente.
La pluralidad y respeto por todos los españoles, los gitanos y los otros, en la España franquista, sin embargo, era escasa, por no decir inexistente. Como señala en su estudio sobre la literatura gitana en España, Fermín Ezpeleta Aguilar, Lorca es el primer gran autor que ha sabido configurar estéticamente “la opresión natural e histórica sufrida por este pueblo (el gitano)”.[1] Aun así, su visión es romántica y poética, como se puede ver en el Romancero Gitano o en Bodas de sangre, por ejemplo.
Emocionalmente, se puede argumentar que las cosas se ven dependiendo del cristal con el que se miran, y lo único que se puede objetar sobre lo anterior, especialmente cuando hablamos de vivencias familiares compartidas, es que la imaginación es mucha, y la fantasía aún más. Y estos dos elementos son la esencia de la buena literatura y lo que convierte a una novela en ficción, anteponiéndola en su esencia, a un ensayo académico.
León Festinger, quien acuñara el término para describir una desconexión de la realidad en la que el sujeto “inventa narrativas” que calman su ansiedad, frente a la imposibilidad de reconciliar creencias dicotómicas opuestas y sin posibilidad de resolución, señala que ese mecanismo de defensa actúa como un escudo que permite al ego distanciarse de los fenómenos y mantener un semblante de congruencia personal e identitario. Las abuelas de antes tenían un refrán para explicar, de forma incompleta, lo anterior: Cada ollero con su puchero, la traducción del cual es que cada uno de nosotros explicamos eventos a nuestra manera, y reflexionamos sobre las cosas que nos suceden desde nuestro interior, aunque eso pelee con la realidad.
Siempre le he tenido miedo a los tiburones, así como a las lanchas fueraborda. A pesar de que mi familia era muy marinera, a mí la playa me gustaba desde lejos es decir, para verla, y no tocarla. Me encanta sentarme a contemplar el mar desde lo alto, pero toda la “producción” de bajar a la playa, con la arena caliente y pegajosa, los trajes de baño mojados, las olas y demás, me da cierto repelín. Cuando era más joven, mi primer novio me llevó a altamar en Río Dulce en la lancha de alta velocidad de su padre, y me puse tan nerviosa que su madre me dio un Valium 10, que tenía en su bolsa, para que me calmara un poco.
Me tomó mucho tiempo descubrir el origen de la fobia que tengo tanto a lanchas como a tiburones, y que el psicoanalista al que vi cuando hacía mis prácticas de psicología (por eso de ser psicólogo y conocerte a ti mismo, para poder ayudar a los pacientes, y no desayudarlos) atribuía, erróneamente, a un complejo de Edipo.
Cuando mi padre murió, en el año 2004, Marta nos escribió a los tres hermanos Canivell una de esas cartas que ella llama cartas vitalistas, donde hablaba de nuestro padre con una mezcla de añoranza y de dolor por experiencias que ella consideraba traumáticas. En la misiva discursaba acerca de aquellos días felices que pasábamos en los veranos de Torremolinos. Pero, en el párrafo siguiente, nos recordaba la historia de la lancha en la que nos encontrábamos y que volcó, señalando que mi “padre casi nos mata a todos”. Gracias a la carta aquella me recordé de lo que nos había pasado ese día como si fuera ayer. Tendría unos siete u ocho años. Papá iba conduciendo la lancha. Había marejada fuerte. Una ola grande volteó el barco y naufragamos. Me acuerdo de ver una sombra enorme que caía encima nuestro, la lancha, y que me parecía ser un gran tiburón dispuesto a tragarnos a todos. Los mayores, Rodrigo, Guisela y Marta, salieron de debajo del agua nadando. Mi madre agarró a Pedro mi hermano, y lo ayudó a emerger del mar. Mi padre nadó hacia mi Mama-maruca quién, a pesar de tener flotador, no sabía nadar, y la empujo hacia la orilla. Y yo, que estaba sentada al lado de Rocío, que tendría unos cuatro añitos, la agarré de la mano para salir de la sombra esa tan amenazante.
Era obvio que, después del accidente, me iba a quedar un miedo patológico frente a tiburones y a lanchas, así como a todo lo demás asociado con el mar, terror que reprimí durante años contándome a mí misma historias de que si la arena, el agua de mar que picaba, las lanchas que olían a gasolina, etc. La disociación cognitiva tiene un efecto doble: crea narrativas fantasiosas que explican un fenómeno y puede reprimir, o no, ese mismo fenómeno. Hay narrativas que creamos de las que somos conscientes, y que son mentiras que nos ayudan a cada uno a vivir con nuestros actos. Hay otras, como en este caso, que surgen de terrores vividos de los que te disocias para poder sobrevivir el trauma.
Si bien es cierto que cada uno vive a su manera y se cuenta a sí mismo y a los demás las mentiras que se quiere contar, la buena salud mental implica enfrentarte a los fantasmas del pasado y poder vivir con ellos.
¿Qué tiene que ver todo lo anterior con la literatura? Yo señalo por doquiera que soy novelista, por lo tanto, novelo, es decir encuentro explicaciones que a mí me parecen lógicas para revestir de sentido a determinados eventos. En todo momento, sin embargo, señalo que estas explicaciones son ficciones de mi pluma emocional y literaria y que, por lo tanto, caveat emptor (en suma: siempre mirar y reflexionar antes de comprar la historia). La literatura es ficción. La vida, aunque también pueda parecérnoslo, no lo es.
Francisco de Goya Y Lucientes: Serie de Los caprichos. En el anuncio de venta de los Caprichos, Madrid 6 de febrero de 1799, se señala que: El autor crea los caprichos para ilustrar “las preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído más aptos a suministrar material para el ridículo y excitar al mismo tiempo la fantasía del artífice.”

[1] Ezpeleta Aguilar, Fermín. La narrativa infantil y juvenil sobre gitanos: Una visión panorámica. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4538886